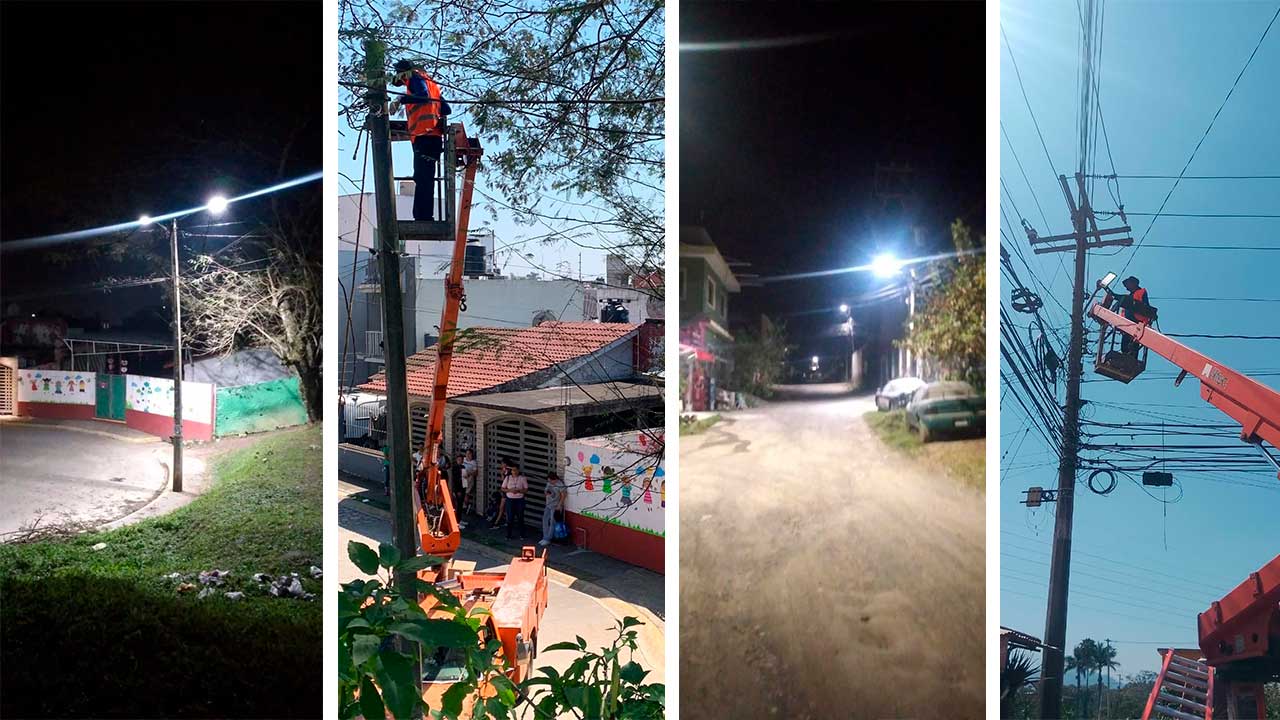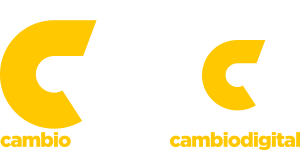Monte Blanco
Ficciones
Marcela Lucía Casagrande
Como todas las tardes de otoño, Cristina salía a juntar hongos bajo los pinares. Si había llovido la semana anterior, mucho mejor. Encontraría los mejores y más gorditos. Recordaba como un tesoro los secretos que le había confiado su mamá Maddalena. A pesar de sus doce años, aprendió a la perfección cuál de esos simpáticos sombreritos no había que levantar por venenoso.
A escasos dos meses de finalizados los combates, aún quedaban rastros de algunas casas incendiadas. Eran las viviendas de vecinos que como ellos, habían albergado a soldados desertores que huyendo por las montañas, intentaban escaparse de una muerte segura.
Cuando terminaran de reparar los destrozos en la escuela, ella no volvería a clases. Demasiado trabajo había en la casa, después de la muerte de su mamá. No extrañaría a la maestra haciéndoles tragar la institucionalizada dosis diaria de aceite de hígado de bacalao, para prevención del raquitismo. Pero sí desearía estar con sus compañeros. También, recitar las tablas y hacer cuentas. Era buena para eso y había comenzado a tomarle el gusto a la geometría. Esa facilidad, la convertiría en el futuro, en una excelente modista.
Siento que no llegó a conocer el juego. No había espacio para eso, ni para los chistes.
Su mapa de entonces, concluía detrás de los álamos.
Sabía que uno de los picos de la muralla nevada interminable, era el Monte Blanco. Y que más allá estaba Francia. Y que en algún lugar de Italia había un puerto llamado Génova, del que zarpaban barcos hacia América. Y que su hermano Miguel, quien aún no había ganado los kilos perdidos en la guerra, planeaba ir allí a probar suerte.
Pero lo que no sabía, era que también ella se iría. Que no más iba a ver más a sus corderos y que nunca más se treparía a un cerezo. Motivos económicos no existían para marcharse. Comida nunca les faltaba. La despensa siempre estaba abarrotada de conservas, de cereales, de frutas, de jamones, de quesos…
Baúl con pocas cosas. Algunas ropas, documentos y dos fotos en sepia. Selección. Desprendimiento de objetos dolorosa. Algunos, ni guardaría en su memoria.
Eran los tiempos en que marcharse era para siempre. Y que el máximo contacto con los cariños lejanos serían tres o cuatro cartas al año, esperadas con ansiedad, en las que por lo general se comunicaban muertes y algún nacimiento. Tiempos en los que sólo los ricos tenían un teléfono y de esa manera, se iban olvidando también las voces. Pero no las canciones. De vez en cuando, tararearía un estribillo mientras eran envueltos jabones “Manuelita” en la fábrica “Guereño”, donde la llamarían “tanita linda”.
Nunca relató el por qué se fue. Siento que no lo recordaba con precisión o que su cerebro se compadeció y le regaló una laguna. O tal vez haya sido, la única forma que encontró su padre de protegerla.
El delantal de Cristina ya desbordaba de hongos. Era hora de volver a casa.
Sus pies húmedos se secarían, mirando la cocina a leña en la que repiqueteaban castañas. Con ellas al día siguiente, se armaría un postrecito: el “monte blanco”, como le llamaba su mamá. Castañas pisadas como puré, formando una montaña en el plato y arriba cual nieve, un poco de crema batida.
Los días eran largos, por el trabajo y no por la luz. Anochecía temprano.
Tras el minestrón, el esperado camastro. Luego, sus ojitos celestes se perderían en la fascinación de las llamas, entregándose al abrazo de la noche irremediablemente fría. A veces no se debe hacer otra cosa más que intentar. Hasta conseguir enhebrar una aguja por más pequeña que sea. Arrimar saliva, doblar el extremo del hilo, cerrar un ojo creyendo agudizar con ello la vista. Asegurar con nudos. Que el dedal se encargue de la música contra las bobinas, en la manivela y en el alfiletero de paño lenci. Aprender de la nada, a cortar pantalones en una sastrería de Villa Luro. Moldear, hilvanar, pinzar, pespuntear, ojalar, emparchar…Bordar un escenario nuevo. El baúl descosió sus etiquetas, acostumbrándose a este país. Pero el papá de Tina no. Mi abuelo volvió a Italia. A sabiendas. Para siempre. Todos nos mentimos un poco. Ella también. Bailaba con el pedal de la Singer. Arriba, abajo, arriba, abajo. Pie derecho conduciendo la rejilla negra. Bajo sus arcos de hierro, como los de la torre Eiffel. Abrazada a su lomo de fondo negro, letras doradas y fileteado. Papá se enamoró de sus piernas, trabajadas con el sube y baja del pie. Sube y baja, cambio de cierre. Sube y baja, un zurcido. Sube y baja, el ruedo. Sube y baja, un remiendo. Sube y baja… y ya amaneció. Todos nos mentimos un poco. Y yo también. Dí el estirón, en un universo de cajoncitos de madera con hilos, bastidores, ovillos de lana, figurines Burda y trenes con vagones de botones. El mejor tapado que tuve, ese que usé cuando me recibí, lo hizo ella. También alargó mis polleras hasta lo injustificable. Incluso transformó empecinadamente en sábanas de una plaza, a mis sábanas matrimoniales ociosas. A veces no se necesita hacer otra cosa más que esperar. Palabras y gestos pueden ir por caminos encontrados. Lo que dice la boca, lo está desmintiendo la mano, la pierna que se mueve, la que se cruza o los hombros caídos. Sin contar el rostro, en el que parecen anidar todas las emociones humanas. Decir y ocultar. Mamá me mentía. Y yo le creía. Ella bostezaba en la ambulancia y yo entonces sonreía, pensaba que bostezar era bueno en esa instancia, no que era un coma. Mamá bostezaba tan profundamente que parecía desinflarse por la boca. Viajaba en un tren a Génova, en un tranvía a la fábrica Guereño, al Registro Civil en taxi y en un patrullero a la Maternidad Sardá. Se compraba su primera cartera en Liniers. Iba al club en carnaval. Conocía a papá. Lo escuchaba cantar bajo la ducha. Le hacía minestrón. Le preparaba la vianda para el trabajo. Le escondía los cigarrillos. Lo acompañaba a la quimio. Y a veces no se puede hacer otra cosa más que rezar. Todos nos mentimos un poco. Es como si nos hubiéramos frecuentado más de dos veces al año. En estos sillones, en los que sabemos que vamos a pasar, horas, días, yendo y viniendo. Esperando que se abra la puerta esmerilada y que nos regalen alguna mentira piadosa, aunque el derrame haya hecho estragos. Turnándonos en esos escasos minutos para verla, sospechando que alguno de esos instantes puede ser el último. Inútiles resultamos: acariciarla, escuchar su pulso, leer la medicación que le están pasando: mi-da-zo-lam…Y notar que cada vez sus párpados están más pegados. Acomodarle el camisolín sobre ese pecho que nos alimentó. Pasarle la Hinds en los tobillos resecos. Comprender la cruel paradoja de ponerle: “La Vie Est Belle” en las muñecas. Cómo nacer, para vivir muriendo. Desplegar los dedos de sus puños apretados, batallando contra la nada. Y ese pie derecho que no deja de moverse y nos sigue mintiendo y se nos burla. Sube y baja. Sube y baja. Su baile con la Singer.
El tiempo vuela entre cuna y cajón.
La fiebre de un sábado azul
Y un domingo sin tristezas
Esquivas a tu corazón
Y destrozas tu cabeza
Y en tu voz, solo un pálido adiós
Y el reloj en tu puño marcó las tres
El sueño de un sol y de un mar
Y una vida peligrosa
Cambiando lo amargo por miel
Y la gris ciudad por rosas
Pero en sí, nada más cambiarás
Y un sensual abandono vendrá y el fin
Y llevas el caño a tu sien
Apretando bien las muelas
Y cierras los ojos y ves
Todo el mar en primavera
Hojas muertas que caen
Siempre igual
Los que no pueden más se van…
CD/YC
* Las opiniones y puntos de vista expresadas son responsabilidad exclusiva del autor y no necesariamente reflejan la línea editorial de Cambio Digital.
Otras Columnas:
Oct 28, 2021 / 13:47
Oct 21, 2021 / 12:15
Oct 14, 2021 / 08:52
Oct 08, 2021 / 10:34
Sep 30, 2021 / 11:07