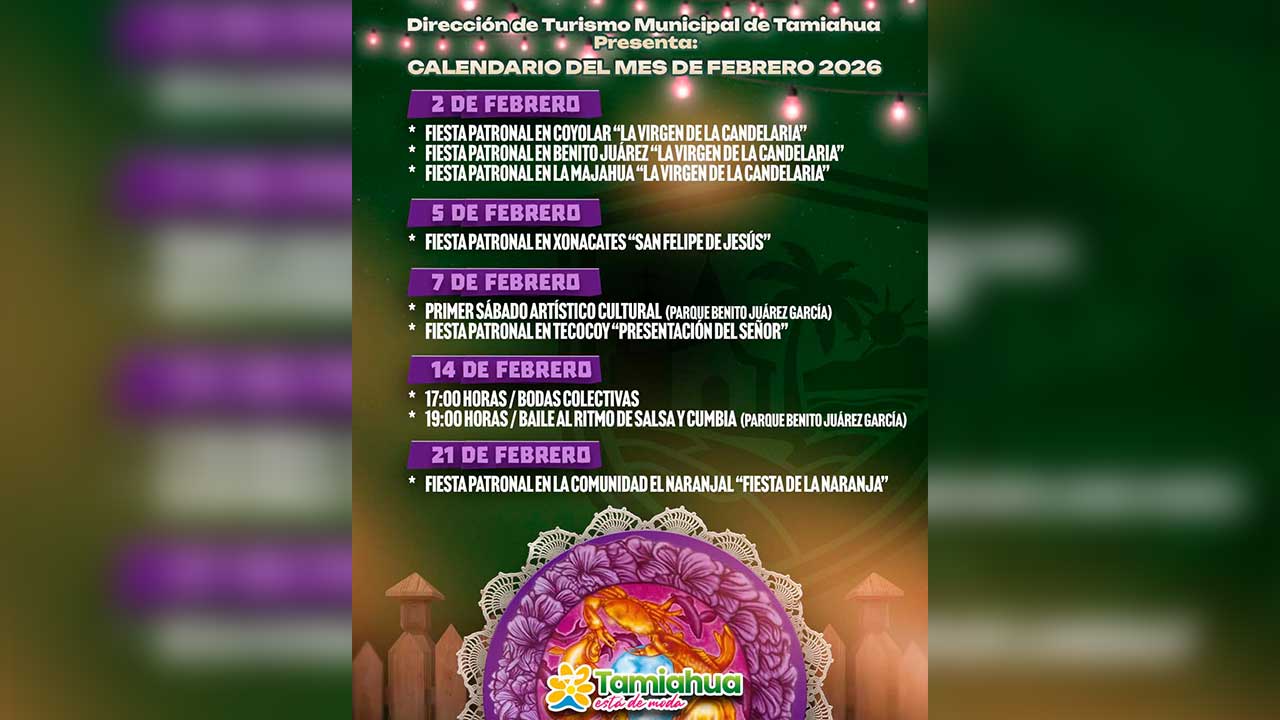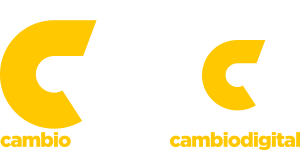Quien no se deja acariciar por el Señor, ¡está perdido!
Sursum Corda
José Juan Sánchez Jácome
Presbítero
“Yo sé bien a quienes he elegido”. Había dicho Jesús en el transcurso de la última cena, antes de hablar abiertamente de la traición de Judas y de la negación de Pedro. Desde nuestros esquemas racionales podríamos poner en tela de juicio la afirmación de Jesús, señalando que -por el desenlace de esta historia-, más bien no sabía, que no tuvo cuidado a quiénes escogió, que se equivocó con algunas personas que al final le fallaron y lo abandonaron.
De esta manera analiza las cosas el pensamiento racional que no ha sido perfumado por la misericordia divina, tratando de ver en las palabras de Jesús cierta ingenuidad y falta de previsión. Por nuestra parte, será necesario señalar tres cosas esenciales en estas palabras de Jesús que ventilan la misericordia de Dios y representan una esperanza para todos nosotros que, sin ser dignos, también hemos sido elegidos y seguimos siendo invitados al banquete de la eucaristía, como en su momento lo fueron Judas y Pedro.
En primer lugar, Jesús ya sabía de la traición de Judas, de la negación de Pedro y de las miserias de los apóstoles. Por lo tanto, no hay ingenuidad ni falta de previsión, sino que sus palabras nos hacen ver que la Iglesia sigue adelante y es santa únicamente por el Señor. A pesar de nuestras traiciones, infidelidades y descuidos la Iglesia de Cristo es impulsada en todo momento por el Espíritu Santo. La fecundidad y fidelidad de la Iglesia se explican solo porque Dios está en ella.
Este es el aspecto fundamental que necesitamos descubrir en las palabras del Señor. Después Jesús dijo: “Lo digo ahora antes de que suceda para que cuando suceda crean que Yo soy”. Cuando suceden estas traiciones, cuando se presentan las miserias de los hijos de la Iglesia, en vez de escandalizarnos y eclipsarnos con el mal debemos reconocer el cumplimiento de las palabras de Jesús a fin de que no dejemos de creer en la santidad de la Iglesia. Como decía Mons. González Martín: “Conozco los defectos de la Iglesia mejor que los que los critican, pero es mi madre”.
Las debilidades y los pecados de los hijos de la Iglesia no deben agarrarnos desprevenidos ni se pueden convertir en una tentación que enfríe nuestra fe y nos aleje de la comunidad cristiana, porque Jesús ya había hablado de ello y al referirse a estas situaciones -que desde luego afectan una vida de fe y tienen el potencial de desestabilizarnos, provocando un sufrimiento en el alma- nos invitó a no dejar de contemplarlo y no dejar de creer en la santidad de la Iglesia que está basada en su persona.
En segundo lugar, Jesús conocía la traición de Judas, la negación de Pedro, el abandono de los discípulos, la ingratitud de los judíos y las angustias de su santísima Madre, así como las penas inauditas que él había de sufrir en su cuerpo y en su alma. Estaba cargando tantas cosas, había tristeza y hasta miedo en su corazón, como lo confirman los hechos que sucedieron inmediatamente después de la última cena.
Pero cuando debería atender su propio dolor e inquietarse más de las cosas terribles por las que iba a pasar, le preocupan solo los hombres, especialmente estos amigos que le iban a traicionar y abandonar.
Jesús siempre había sido bondadoso con ellos, pero en este momento fue más amable todavía, los amó hasta el extremo, no importando su dolor y su propio sufrimiento interior. De esta forma les declara un amor eterno.
Jesús sabía todo lo que se estaba maquinando, lo que iban a ser sus amigos y todo lo que iba a padecer. Pero en este momento más complejo es donde brilla su misericordia, porque cuando el Señor Jesús encuentra a una persona injusta y equivocada como Judas, no la insulta, aunque haya hecho mucho mal.
Si algo tenemos que valorar y agradecer del pontificado del papa Francisco es su predicación sobre la misericordia de Dios y su insistencia para que no dejemos de experimentarla y creer en ella. Sobre esta cuestión el papa Francisco decía precisamente que: “Quien no conoce las caricias del Señor, ¡no conoce la doctrina cristiana! Quien no se deja acariciar por el Señor, ¡está perdido!”.
Es lo que intentó el Señor Jesús en la última cena con sus apóstoles, a pesar de las resistencias de Pedro y de la indignidad de Judas para que les lavara los pies. A pesar de nuestros pecados e infidelidades, la fe consiste en atrevernos a probar la misericordia de Dios que no se le niega a nadie. Decía Gustave Thibon: “Al pecado, que es caída, responde el Amor, que es abajamiento. Y la misericordia de Dios desciende siempre más abajo de lo que cae la miseria del hombre”.
Santa Catalina de Siena revela cómo en una de sus experiencias místicas Dios le dijo: “El pecado imperdonable, en este mundo y en el otro, es aquel que despreciando mi misericordia no quiere ser perdonado. Por esto lo tengo por el más grave, porque el desespero de Judas me entristeció más a mí mismo y fue más doloroso para mi Hijo que su misma traición. Los hombres serán condenados por este falso juicio, que les hace creer que su pecado es más grande que mi misericordia… Serán condenados por su injusticia, cuando se lamentan de su suerte más que de la ofensa que me hacen a mí. Porque esta es su injusticia: no me devuelven lo que me pertenece, ni se conceden a ellos mismos lo que les pertenece. A mí me deben amor, el arrepentimiento de su falta y la contrición; me los han de ofrecer a causa de sus faltas, pero hacen justo lo contrario. No tienen amor y compasión más que por ellos mismos, ya que no saben más que lamentarse sobre los castigos que les esperan. Ya ves, cometen una injusticia y por esto quedan doblemente castigados, por haber menospreciado mi misericordia”.
En tercer lugar, en la última cena los discípulos quizá esperaban discursos, pero el Maestro comienza con un gesto provocador: “Tomando una toalla, se la ciñe, toma una palangana y se pone a lavarles los pies”. Todos quedan atónitos, y no se atreven a cuestionar el gesto. Pedro es el que reacciona mostrando su oposición a este signo, pues no entiende y no soporta la humillación del Señor.
Debemos tener presente que al mandar a sus discípulos amarse unos a otros como Él les ha amado, no les ofrecía sólo un modelo, sino también un manantial siempre disponible, inagotable, del amor que se da hasta el fin. Un amor así es nuevo. Nadia había tenido la osadía de solicitar a los hombres este extremo de afecto y generosidad, esta actitud decidida de dar lo mejor y más valioso que guardamos en el corazón.
Es muy difícil morir por un amigo, pero morir por los enemigos es todavía más difícil. Y Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos sus enemigos. Nos amó al extremo entregándonos todo y entregándose por todos. Reflexiona el papa Benedicto XVI: “Dios ama a su criatura, el hombre; lo ama también en su caída y no lo abandona a sí mismo. Él ama hasta el fin. Lleva su amor hasta el final, hasta el extremo: baja de su gloria divina. Se desprende de las vestiduras de su gloria divina y se viste con ropa de esclavo. Baja hasta la extrema miseria de nuestra caída. Se arrodilla ante nosotros y desempeña el servicio del esclavo; lava nuestros pies sucios, para que podamos ser admitidos a la mesa de Dios, para hacernos dignos de sentarnos a su mesa, algo que por nosotros mismos no podríamos ni deberíamos hacer jamás”.
Hay muchas personas que amamos y con las que tenemos una misión, pero nos cuesta amar hasta el extremo. No es que tengamos nuestros propios límites, sino que los límites los pone la soberbia, la comodidad y el egoísmo.
Estos días de pascua las lágrimas de la Magdalena nos enseñan que el verdadero temor de Dios es el miedo a perderlo, a no darnos cuenta de su cercanía. Viendo a la Magdalena reconocemos que el miedo paraliza, pero el temor es solo la antesala de la alegría y la antesala de la sabiduría. El temor es producto del amor, no de la culpa.
CD/YC
* Las opiniones y puntos de vista expresadas son responsabilidad exclusiva del autor y no necesariamente reflejan la línea editorial de Cambio Digital.
Otras Columnas:
Feb 02, 2026 / 11:52
Te presentamos, María, a quienes les duele el corazón
Ene 26, 2026 / 09:44
Descalzarse ante el sufrimiento de los enfermos
Ene 19, 2026 / 13:14
Las obras de caridad son teofanía, más que filantropía
Ene 12, 2026 / 10:05
Por el bautismo nuestra pertenencia a Cristo no es emocional, sino algo esencial
Ene 05, 2026 / 10:16
Que Dios te dé un santo año, santa vida y el cielo
Dic 29, 2025 / 14:26
La Navidad desde la experiencia de San José
Dic 15, 2025 / 09:25
Espero la Navidad porque yo no puedo solo: necesito ser salvado
Dic 08, 2025 / 09:13
“En la historia azarosa de México… no hemos desaparecido por la presencia de La Guadalupana”
Dic 03, 2025 / 09:41
El mundo tiene necesidad de la belleza para no caer en la desesperanza
Nov 24, 2025 / 08:08
“Mejor el martirio que ser Iscariote, mejor ermitaño que infame servil”
Nov 18, 2025 / 18:58
Ningún mal es infinito, ninguna noche es sin fin
Nov 10, 2025 / 08:27
Newman: la existencia de una confederación del mal
Nov 03, 2025 / 10:05
Decir adiós al hermano es como decir: te dejamos ir hacia Dios
Oct 27, 2025 / 13:09
La muerte es el sueño del niño que se duerme sobre el corazón de su madre
Oct 20, 2025 / 23:00
El pueblo veracruzano quedó prendado del Sr. Guízar: El obispo de los pobres
Oct 14, 2025 / 10:38
Dios es rechazado porque no admitimos que podemos depender de alguien
Oct 05, 2025 / 23:50
Cada rosario es un duro golpe dado a la potencia del mal
Sep 28, 2025 / 23:12
Tenga cuidado de no denigrar lo que no conoce: El santo rosario
Sep 22, 2025 / 10:28
Nada detiene el plan salvífico de Dios, ni los poderosos ni el sufrimiento
Sep 15, 2025 / 08:11
Virgen experta en penas, sabia en dolores, maestra en el sufrir
Sep 08, 2025 / 09:37
Las ideologías privan al niño del descubrimiento fascinante de la verdad
Sep 01, 2025 / 09:25
Aunque conozcamos la Biblia, dejarnos sorprender por la palabra de Dios
Ago 25, 2025 / 08:47
La fe cristiana es saberse de alguien
Ago 11, 2025 / 08:50
Antes de conocer a la bella durmiente, conocí la dormición de María
Ago 04, 2025 / 09:16
Jul 21, 2025 / 08:52
La más grande historia de amor está contenida en una pequeña hostia blanca
Jul 07, 2025 / 09:00
“El alma es un vaso que sólo se llena con eternidad”
Jun 30, 2025 / 08:33
Conozco los defectos de la Iglesia… pero es mi madre
Jun 22, 2025 / 06:00
El Sagrado Corazón de Jesús es el antídoto para la soledad del hombre
Jun 16, 2025 / 07:28
Orar por los demás no es echar las cosas a la suerte
Jun 13, 2025 / 16:19
No es bueno que Dios esté solo
Jun 02, 2025 / 09:55
Tristes porque te vas, Señor. Ilusionados por lo que prometes
May 26, 2025 / 13:09
Un mensaje para los que están cansados de hacer el bien
May 19, 2025 / 08:10
“No hay cocido sin tocino, ni sermón sin Agustino”
May 12, 2025 / 08:45
Hay decisiones que no se anuncian, se revelan: ¡Bienvenido papa León!
Abr 28, 2025 / 13:42
Vivir desde la fe la muerte del papa Francisco y el Cónclave que viene
Abr 14, 2025 / 08:11
Que tu pasión por Cristo no dure una Semana Santa, sino toda una vida santa
Abr 07, 2025 / 10:52
La redención se está haciendo y Jesús necesita muchos cirineos
Mar 30, 2025 / 22:34
La cultura de la muerte elimina la capacidad de contemplar la maravilla de la vida
Mar 24, 2025 / 08:17
Treinta años de la Carta Magna del pueblo de la vida: Evangelium vitae
Mar 17, 2025 / 11:17
“Cuando el diablo te recuerde tu pasado, ¡recuérdale su futuro!”
Mar 10, 2025 / 08:44
El impulso de la cuaresma en el combate espiritual
Mar 04, 2025 / 19:47
María es madre… Una madre debe ser amada
Feb 24, 2025 / 07:21
La fe no es un refugio para los débiles, sino un faro de esperanza
Feb 18, 2025 / 08:23
Jesús no quiere vivir nada sin nosotros: Nos quiere en el cielo
Feb 11, 2025 / 08:25
Tienes a Dios y la protección de la Virgen. ¿Qué más puedes pedir?