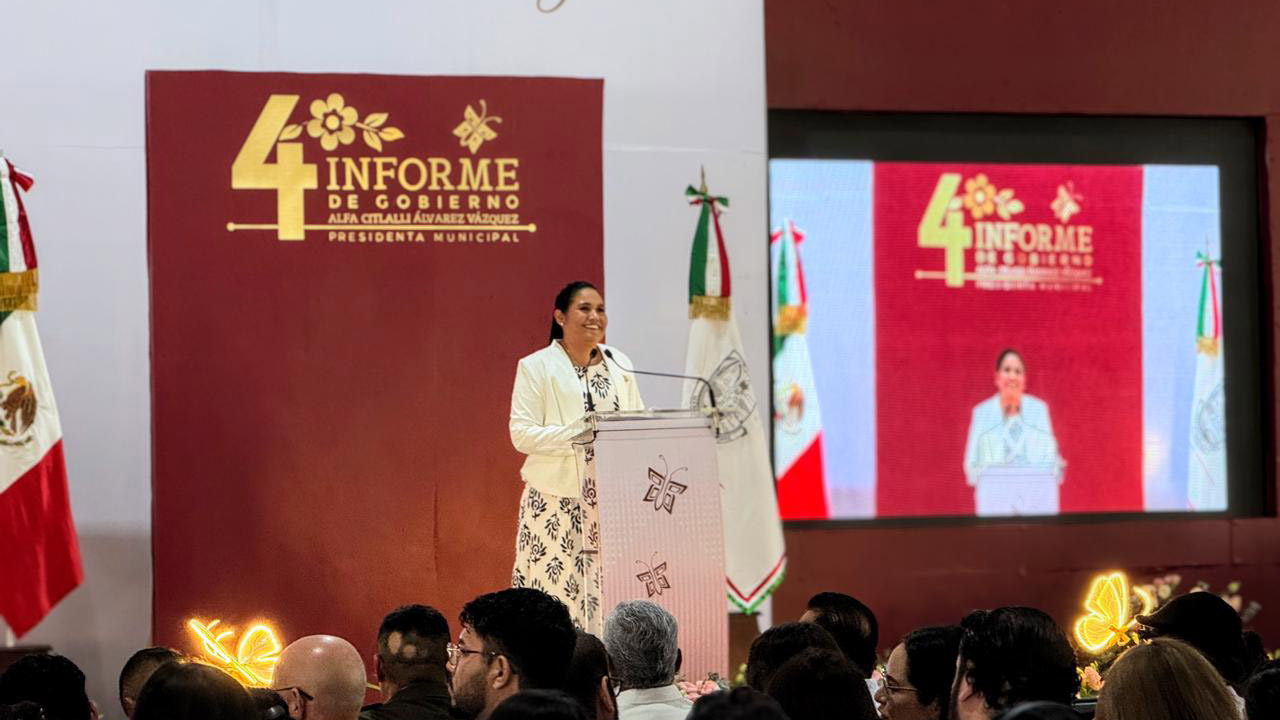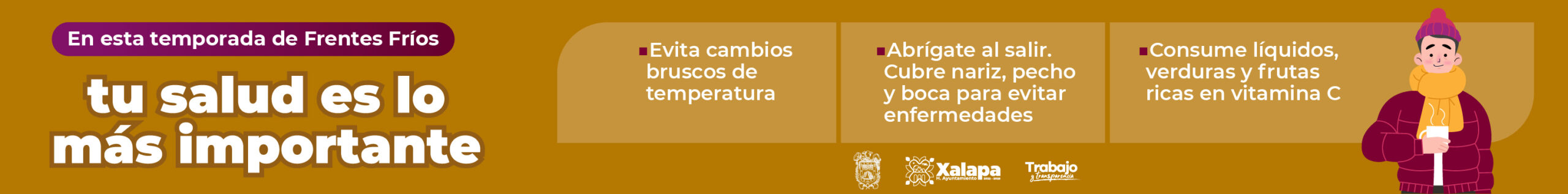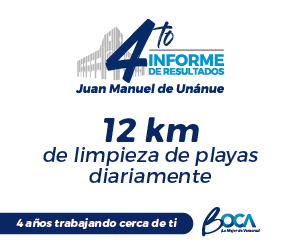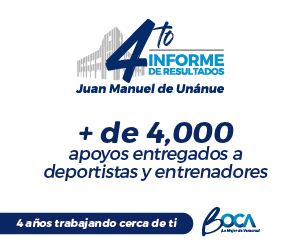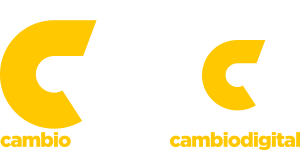¿Puede actuar el ejército de EU en México legalmente?

*Tras la orden secreta ordenada por el presidente de Estados Unidos, mandos militares estadunidenses ya han comenzado a elaborar opciones, pero ¿Qué tan posible es que lo hagan?
El presidente Donald Trump firmó en secreto una directiva al Pentágono para comenzar a usar la fuerza militar contra ciertos cárteles de la droga latinoamericanos que su administración ha considerado organizaciones terroristas. La decisión de incorporar a las Fuerzas Armadas estadounidenses a la lucha contra los cárteles es la medida más agresiva hasta la fecha en la creciente campaña del gobierno contra estas organizaciones.
Mandos militares estadunidenses ya han comenzado a elaborar opciones sobre cómo las fuerzas armadas podrían perseguir a estos grupos. La directiva, firmada meses después de que Trump regresara al cargo en enero de 2025, se alinea con otra orden ejecutiva con la que el mandatario instruyó al Departamento de Estado a etiquetar a los principales cárteles de la droga como "Organizaciones Terroristas Extranjeras".
En febrero, efectivamente el Departamento de Estado designó al Tren de Aragua, a la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13), al Cártel de Sinaloa, al Cártel Jalisco Nueva Generacion (CJNG) y a varios otros grupos como organizaciones terroristas extranjeras, afirmando que constituían “una amenaza a la seguridad nacional más allá de la que plantea el crimen organizado tradicional”. Hace dos semanas, la administración Trump agregó también al llamado Cártel de los Soles de Venezuela a la lista de Grupos Terroristas Globales Especialmente Designados, afirmando que está encabezado por el presidente Nicolás Maduro de Venezuela y otros altos funcionarios de su gobierno.
“La principal prioridad del presidente Trump es proteger la patria, por lo que tomó la audaz medida de designar a varios cárteles y pandillas como organizaciones terroristas extranjeras”, explicó Anna Kelly, portavoz de la Casa Blanca, al ser consultada por estas decisiones.
El Departamento de Defensa declinó hacer comentarios sobre la nueva directiva. Sin embargo, funcionarios de los Departamentos de Justicia y Estado anunciaron que Estados Unidos duplicará la recompensa, llevándola a 50 millones de dólares, por información que conduzca al arresto del señor Maduro, quien ha sido acusado de narcotráfico en tribunales estadunidenses. La fiscal general Pam Bondi afirmó en un video que “Maduro no escapará a la justicia y rendirá cuentas por sus abyectos crímenes”, describiéndolo como cabecilla de un cártel que introduce “drogas letales y violencia” en Estados Unidos.
Bondi reveló además que el Departamento de Justicia ha incautado más de 700 millones de dólares en activos vinculados a Maduro, incluidos aviones privados y propiedades, alegando que “Maduro utiliza organizaciones terroristas extranjeras como Sinaloa y el Cártel de los Soles para introducir drogas letales y violencia en nuestro país”. Estas acciones demuestran que la administración Trump ha intensificado su ofensiva contra los cárteles en México, Venezuela y otros países, elevando el combate al narcotráfico a un plano de seguridad nacional similar al de la lucha contra el terrorismo.
Vayamos al grano… ¿Es posible que EU lo haga?
Es difícil. Ordenar a los militares que emprendan acciones contra los cárteles plantea complejas cuestiones legales, tanto en el plano interno de Estados Unidos como en el derecho internacional. En el ámbito doméstico, existe desde 1878 la Ley Posse Comitatus, que en términos generales prohíbe utilizar a las fuerzas armadas en tareas propias de la policía dentro del territorio estadunidense.
Esta ley, surgida tras la era de Reconstrucción, establece límites estrictos al Gobierno Federal en el uso de militares como agentes de orden público. En la práctica impide que personal del Ejército o la Fuerza Aérea (y la Guardia Nacional bajo mando federal) participe en operativos policiales dentro de Estados Unidos, salvo autorización expresa del Congreso o la Constitución.
Por ello, las operaciones antidrogas militares tradicionales se han limitado a un papel de apoyo a las agencias civiles. Por ejemplo, la Armada estadunidense suele interceptar embarcaciones sospechosas de narcotráfico en aguas internacionales, pero lo hace bajo el mando legal de un oficial de la Guardia Costera, precisamente para no violar Posse Comitatus al efectuar un acto de interdicción que es, esencialmente, policial.
Sin embargo, la nueva directiva de Trump parecería prever un enfoque distinto: que fuerzas estadunidenses capturen o eliminen directamente a personas involucradas en el tráfico de drogas, incluso fuera de un conflicto armado declarado. Esto borra la línea entre una operación militar y una acción policial. En teoría, etiquetar a los cárteles como “terroristas” pudiera sugerir que serían tratados como enemigos militares.
De hecho, miembros del gobierno han insinuado que esa designación permite a Estados Unidos “utilizar otros elementos del poder estadunidense, agencias de inteligencia, el Departamento de Defensa, etc., para atacar a estos grupos si tenemos la oportunidad”, según declaró el Departamento de Estado.
“Tenemos que empezar a tratarlos como organizaciones terroristas armadas, no simplemente como organizaciones de narcotráfico”, añadió.
No obstante, especialistas legales señalan que, bajo la ley estadounidense, declarar “terrorista” a un grupo delictivo no concede automáticamente autoridad legal para atacarlo militarmente al estilo de una guerra.
En el pasado, solo una Autorización para el Uso de la Fuerza Militar (AUMF) aprobada por el Congreso —como la que se dio tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra Al Qaeda— ha otorgado base legal para operaciones armadas prolongadas contra organizaciones terroristas. Actualmente no existe una autorización del Congreso que cubra a los cárteles de la droga. Por tanto, cualquier acción militar contra ellos tendría que intentar justificarse en poderes constitucionales inherentes del Presidente como Comandante en Jefe, quizás alegando “defensa propia nacional” frente a la crisis de sobredosis de fentanilo. Ese argumento, sin embargo, sería controvertido y estiraría el concepto de defensa propia más allá de su uso tradicional.
En el plano del derecho internacional, la situación es aún más delicada. La Carta de las Naciones Unidas prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de otros Estados, salvo en caso de autorización del Consejo de Seguridad de la ONU o legítima defensa ante un ataque armado. Los cárteles, por perniciosos que sean, no califican claramente como un ejército agresor que haya perpetrado un “ataque armado” contra Estados Unidos. Por ello, una incursión militar estadunidense en territorio de México o Venezuela sin consentimiento de sus gobiernos violaría presumiblemente la soberanía de esos países.
El contralmirante retirado James E. McPherson, quien fue abogado general de la Marina, advirtió al New York Times que sería “una importante violación del derecho internacional” usar la fuerza militar en el territorio de otro país sin el consentimiento de su gobierno, a menos que se cumplieran ciertas excepciones muy específicas. Esas excepciones podrían incluir una invitación formal del país afectado o quizás una interpretación controvertida de “legítima defensa preventiva” si se argumenta que los cárteles representan una amenaza inminente, pero ese razonamiento no cuenta con consenso internacional.
Los antecedentes ofrecen guía de las posibles implicaciones legales. En 1989, el presidente George H. W. Bush envió más de 20 mil tropas a Panamá para arrestar a su líder, el general Manuel Noriega, quien había sido inculpado en Estados Unidos por cargos de narcotráfico.
Antes de aquella operación, el fisal general de Estados Unidos, William Barr —quien también fue el tituar del Departamento de Justicia en el primer mandato de Trump— redactó un memorando defendiendo que el presidente tenía autoridad para ordenar la captura de fugitivos en el extranjero sin el consentimiento de su país. Aunque la invasión logró su objetivo de poner a Noriega bajo custodia estadunidense, la reacción global fue de condena: la Asamblea General de la ONU calificó la acción en Panamá como una “flagrante violación del derecho internacional”.
De hecho, miembros del gobierno han insinuado que esa designación permite a Estados Unidos “utilizar otros elementos del poder estadunidense, agencias de inteligencia, el Departamento de Defensa, etc., para atacar a estos grupos si tenemos la oportunidad”, según declaró el Departamento de Estado.
“Tenemos que empezar a tratarlos como organizaciones terroristas armadas, no simplemente como organizaciones de narcotráfico”, añadió.
No obstante, especialistas legales señalan que, bajo la ley estadounidense, declarar “terrorista” a un grupo delictivo no concede automáticamente autoridad legal para atacarlo militarmente al estilo de una guerra.
En el pasado, solo una Autorización para el Uso de la Fuerza Militar (AUMF) aprobada por el Congreso —como la que se dio tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra Al Qaeda— ha otorgado base legal para operaciones armadas prolongadas contra organizaciones terroristas. Actualmente no existe una autorización del Congreso que cubra a los cárteles de la droga. Por tanto, cualquier acción militar contra ellos tendría que intentar justificarse en poderes constitucionales inherentes del Presidente como Comandante en Jefe, quizás alegando “defensa propia nacional” frente a la crisis de sobredosis de fentanilo. Ese argumento, sin embargo, sería controvertido y estiraría el concepto de defensa propia más allá de su uso tradicional.
En el plano del derecho internacional, la situación es aún más delicada. La Carta de las Naciones Unidas prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de otros Estados, salvo en caso de autorización del Consejo de Seguridad de la ONU o legítima defensa ante un ataque armado. Los cárteles, por perniciosos que sean, no califican claramente como un ejército agresor que haya perpetrado un “ataque armado” contra Estados Unidos. Por ello, una incursión militar estadunidense en territorio de México o Venezuela sin consentimiento de sus gobiernos violaría presumiblemente la soberanía de esos países.
El contralmirante retirado James E. McPherson, quien fue abogado general de la Marina, advirtió al New York Times que sería “una importante violación del derecho internacional” usar la fuerza militar en el territorio de otro país sin el consentimiento de su gobierno, a menos que se cumplieran ciertas excepciones muy específicas. Esas excepciones podrían incluir una invitación formal del país afectado o quizás una interpretación controvertida de “legítima defensa preventiva” si se argumenta que los cárteles representan una amenaza inminente, pero ese razonamiento no cuenta con consenso internacional.
Los antecedentes ofrecen guía de las posibles implicaciones legales. En 1989, el presidente George H. W. Bush envió más de 20 mil tropas a Panamá para arrestar a su líder, el general Manuel Noriega, quien había sido inculpado en Estados Unidos por cargos de narcotráfico.
Antes de aquella operación, el fisal general de Estados Unidos, William Barr —quien también fue el tituar del Departamento de Justicia en el primer mandato de Trump— redactó un memorando defendiendo que el presidente tenía autoridad para ordenar la captura de fugitivos en el extranjero sin el consentimiento de su país. Aunque la invasión logró su objetivo de poner a Noriega bajo custodia estadunidense, la reacción global fue de condena: la Asamblea General de la ONU calificó la acción en Panamá como una “flagrante violación del derecho internacional”.
Desde entonces, la participación militar de Estados Unidos en operaciones antidroga internacionales se ha mantenido generalmente dentro de cauces legales más discretos. En la década de 1990, por ejemplo, el ejército estadunidense colaboró con fuerzas de seguridad de Colombia y Perú compartiendo inteligencia sobre vuelos civiles sospechosos de transportar cocaína (datos de radar, comunicaciones interceptadas, etc.).
No obstante, cuando las fuerzas aéreas de esos países empezaron a derribar aviones civiles basándose en esa información, el gobierno de Bill Clinton suspendió la asistencia en 1994. La Oficina de Asesoría Jurídica (OLC) del Departamento de Justicia emitió entonces una opinión advirtiendo que oficiales militares estadunidenses que facilitasen datos, sabiendo que serían usados para derribar aeronaves sin debido proceso, podrían exponerse a procesamiento penal a posteriori.
El asunto llevó al Congreso a modificar la legislación para permitir ese tipo de asistencia bajo ciertas condiciones, evitando implicar directamente a militares en posibles ejecuciones extrajudiciales. Este episodio subrayó cómo incluso en la colaboración antidrogas, los militares de Estados Unidos deben operar bajo estrictos márgenes legales.
Más allá de las cuestiones de derecho internacional puro, existen también restricciones normativas internas en cuanto a cómo se conducen las operaciones, incluso fuera del país. Por ejemplo, una orden ejecutiva estadunidense de larga data prohíbe los “asesinatos” selectivos (Executive Order 12333). Cualquier operación que pretendiera matar deliberadamente a personas por su presunta pertenencia a un cártel, fuera del contexto de un conflicto armado formal, podría violar esa prohibición.
Según Brian Finucane, exasesor legal del Departamento de Estado y actual investigador senior en el Reiss Center on Law and Security de la Universidad de Nueva York, la práctica jurídica tradicional del poder ejecutivo dificulta sostener que un narcotraficante pueda alcanzar el umbral que justifique la excepción de legítima defensa a la prohibición de asesinatos. En su análisis, publicado en Just Security, Finucane advierte que cualquier operación letal contra integrantes de un cártel, fuera de un conflicto armado autorizado por el Congreso, enfrentaría serias objeciones legales y de derecho internacional.
Esto significa que, a menos que miembros de cárteles estuvieran a punto de perpetrar un acto violento inminente contra fuerzas de Estados Unidos, sería legalmente muy cuestionable que los militares los eliminen proactivamente.
Como alternativa, los planificadores podrían enfocar operaciones de captura, reservando la fuerza letal solo para defensa propia si las tropas enfrentan resistencia armada. Pero capturar capos extranjeros plantea a su vez complicados problemas: ¿bajo qué autoridad legal podrían las fuerzas armadas estadunidenses detener a esas personas? ¿Se les trataría como prisioneros de guerra (figura difícil de encajar sin un estado de guerra declarado) o se les entregaría rápidamente al Departamento de Justicia para enjuiciarlos en tribunales civiles estadunidenses? Estas interrogantes legales deberán ser respondidas antes de que cualquier plan operativo pase del papel a la realidad.
Las señales desde Washington indican que Trump está dispuesto a empujar los límites. En febrero, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, despidió sorpresivamente a los principales abogados uniformados de las fuerzas armadas de cada rama)¿, quienes en teoría proveen asesoramiento independiente y apolítico sobre el derecho internacional de la guerra y las restricciones legales domésticas.
Asimismo, la administración ha marginado en gran medida a la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia —tradicional guardián legal de las políticas gubernamentales— al tomar decisiones polémicas. A finales de julio, el Senado finalmente confirmó a Earl Matthews como nuevo consejero general del Pentágono y a T. Elliot Gaiser como jefe de la OLC. Interpretar qué sería legalmente permisible en cuanto al uso de la fuerza militar contra los cárteles podría ser una temprana prueba de fuego para ambos funcionarios.
México y Venezuela ante la ofensiva de EU
La posibilidad de operaciones militares estadounidenses en México o Venezuela ha encendido alarmas sobre la soberanía nacional en la región. En abril de 2025, Trump propuso abiertamente a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que permitiera al Ejército de Estados Unidos combatir a los cárteles en territorio mexicano. La mandataria rechazó tajantemente la idea, reafirmando que México no tolerará violaciones a su soberanía.
“No hay ninguna evidencia que vincule a autoridades extranjeras actuando en nuestro país con resultados positivos duraderos”, llegó a señalar Sheinbaum, enfatizando que la cooperación en seguridad debe darse bajo el respeto a las leyes mexicanas.
Históricamente, México ha sido muy sensible a cualquier intromisión armada de su vecino del norte —recordando invasiones pasadas, desde la expedición punitiva contra Pancho Villa en 1916 hasta incidentes más recientes como la polémica operación “Rápido y Furioso” donde agentes de Estados Unidos introdujeron armas ilegalmente en México—. La simple noción de tropas estadounidenses desplegadas en suelo mexicano, incluso con el pretexto de combatir al narcotráfico, es políticamente tóxica en México y casi con certeza generaría una crisis diplomática de gran escala.
A pesar de ello, la presión de Washington se ha mantenido. Desde comienzos de este año, Estados Unidos intensificó vuelos secretos de drones de vigilancia sobre México en busca de laboratorios de fentanilo, según fuentes estadunidenses. Este programa encubierto, iniciado en los últimos meses de la administración Biden, se ha ampliado bajo Trump. La CIA opera drones recolectores de inteligencia en cielos mexicanos (con autorización tácita o encubierta de algunas agencias mexicanas), pero no tiene autorización para emplear fuerza letal con esas aeronaves.
La información recabada sobre instalaciones de producción de droga se transmite a las autoridades mexicanas para que ellas intervengan. En paralelo, el Comando Norte del ejército estadunidense ha incrementado su propia vigilancia aérea en la frontera sur (sin ingresar en espacio aéreo mexicano), realizando unos 330 vuelos de reconocimiento con aviones de inteligencia como el U-2, RC-135 Rivet Joint, P-8 Poseidon y drones militares. Estas actividades señalan que, incluso sin botas estadounidenses en tierra mexicana, la participación castrense de Estados Unidos en la lucha contra los cárteles ya está en marcha de forma limitada, marcando una difusa línea entre apoyo e intervención.
En Venezuela, la situación es distinta pero igualmente explosiva. Trump ha endurecido la postura hacia el régimen de Nicolás Maduro, al que acusa de amparar un “narcotráfico de Estado”.
Durante su primer mandato, Trump llegó a sugerir que “todas las opciones están sobre la mesa” respecto a Venezuela, insinuando una posible acción militar para deponer a Maduro, aunque esa opción nunca se concretó más allá de apoyar a la oposición política.
Ahora, en su segundo mandato, Washington ha judicializado y militarizado aún más su presión: el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente a Maduro por narcotráfico y terrorismo en 2020, y actualmente ofrece recompensas multimillonarias por su captura. Al designar al círculo de Maduro (el llamado Cártel de los Soles) como grupo terrorista, la administración busca congelar sus activos financieros e aislarlo internacionalmente.
En las últimas semanas, altos funcionarios estadunidenses han elevado el tono: el propio Rubio —como secretario de Estado y cuando fue senador— declaró que Maduro “no es el presidente legítimo de Venezuela” y lo describió como “el líder de la organización narcoterrorista Cártel de los Soles”, responsabilizándolo del tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa.
No obstante, intervenir militarmente en Venezuela conllevaría graves riesgos. A diferencia de México, con cuyo gobierno Washington coopera (aunque con roces) en seguridad, en Venezuela no tiene ninguna coordinación con las fuerzas locales —de hecho, no reconoce al gobierno de Maduro—.
Cualquier operativo unilateral sería visto por Caracas (y por sus aliados internacionales, como Rusia y China) abiertamente como un acto de agresión. Venezuela cuenta con fuerzas armadas numerosas y milicias leales al régimen, por lo que una incursión, incluso limitada, podría desatar un conflicto de consecuencias imprevisibles. Además, la legitimidad legal de tal acción sería endeble: aunque Washington reconoce a otro líder opositor como presidente legítimo, la realidad factual es que Maduro ejerce el control efectivo del territorio.
Para la ONU y la mayoría de países, seguiría siendo una violación a la soberanía venezolana si Estados Unidos usara la fuerza sin un mandato internacional o invitación clara de un gobierno venezolano con autoridad efectiva.
En este complejo panorama, la pregunta central permanece: ¿Puede el ejército de Estados Unidos actuar en México y Venezuela sin violar el derecho internacional? La mayoría de los expertos coinciden en que, salvo contadas excepciones, no. A menos que medie un acuerdo o invitación de los gobiernos soberanos de esos países, cualquier intervención armada estadunidense sería jurídicamente difícil de justificar y políticamente explosiva. Incluso dentro de Estados Unidos, tal acción enfrentaría desafíos: la ley Posse Comitatus impide a los militares cumplir funciones policiales internas, y no está claro qué autoridad legal podría invocar Trump para ordenar a las tropas atacar a civiles sospechosos de delitos en otro país fuera de un conflicto declarado.
Por ahora, la administración parece estar tanteando los límites sin cruzarlos abiertamente: designaciones de terroristas, recompensas por capos, vuelos de vigilancia y retórica belicista. Pero la directiva secreta al Pentágono indica que Trump quiere tener la opción militar sobre la mesa. Si Washington decide finalmente apretar el gatillo de una intervención contra cárteles en México o Venezuela, estaría entrando en terreno legal peligroso, corriendo el riesgo de rebasar no solo las fronteras geográficas, sino también los límites del ordenamiento jurídico internacional que ha buscado sostener la paz entre naciones soberanas desde la posguerra.
Con información de: Excélsior
CD/GH
Notas del día:
Dic 08, 2025 / 17:00
Guillermo Reyes Espronceda propone aplicación para reportar fallas en servicios públicos
Dic 08, 2025 / 16:48
Aguinaldos disparan riesgo de asaltos, alertan taxistas de Veracruz–Boca del Río
Dic 08, 2025 / 16:38
Grúa impacta patrulla de GN en Orizaba, 5 lesionados
Dic 08, 2025 / 16:31
Adriana Lagunes Sánchez asiste al Encendido de Luces de Piedras Negras
Dic 08, 2025 / 16:12
Rafa Fararoni destaca siete años de Transformación en México
Dic 08, 2025 / 16:00
Modesto Velázquez Toral asiste a la conmemoración de los siete años de transformación
Dic 08, 2025 / 16:00
Juan Pablo Becerra comparte mensaje de unidad al conmemorar 7 años de la Transformación
Dic 08, 2025 / 15:40
Elige Congreso a ganadora de la Medalla Adolfo Ruiz Cortines 2025
Dic 08, 2025 / 15:11
Jorge Villegas reafirma compromiso con la transformación en Cosamaloapan
Dic 08, 2025 / 15:00
Pedro Miguel Rosaldo consolida puentes políticos rumbo a una nueva etapa en Coatzacoalcos
Dic 08, 2025 / 14:55
Dic 08, 2025 / 14:47