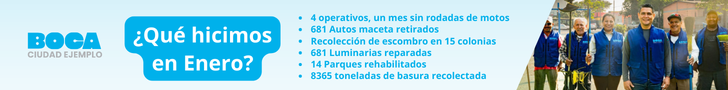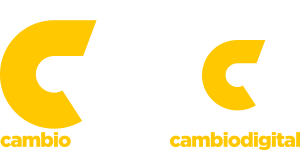“No hay cocido sin tocino, ni sermón sin Agustino”
Sursum Corda
José Juan Sánchez Jácome
Presbítero
No es un santo en el sentido piadoso que solemos tener de algunos hombres y mujeres excepcionales. Un alma indomable como la de San Agustín, que se arrastró por las bajas pasiones y que incursionó también con pasión en las corrientes filosóficas de su tiempo, fue conquistado por el amor de Cristo, a través del testimonio y la perseverancia de su madre.
Santa Mónica pedía únicamente la conversión de su hijo Agustín y Dios, que no se mide en generosidad, le concedió no sólo verlo convertido a la fe católica, sino también verlo como obispo y maestro insigne de la fe, cuyas enseñanzas perennes siguen iluminando el mundo de hoy.
Benedicto XVI señalaba con asombro la actualidad de sus enseñanzas: “Cuando leo los escritos de San Agustín no tengo la impresión de que sea un hombre muerto hace más o menos 1600 años, sino que lo siento como un hombre de hoy: un amigo, un contemporáneo que me habla a mí, nos habla a nosotros”.
Este efecto lo destacaba Chesterton comentando que una persona que abraza la fe y acepta a Cristo en su vida, llega a tener, de repente, dos mil años.
San Agustín estaba incluido en las materias de filosofía y teología que nos impartían en el Seminario de Xalapa. Pero no solo lo contemplaba el ordo académico y la bibliografía de la mayor parte de las materias, sino que estaba presente en el corazón de los pastores y catedráticos que nos formaron en las últimas décadas del siglo pasado.
La renovación de los estudios eclesiásticos, que había impulsado el Concilio vaticano II, representó un rescate de los Santos Padres, a partir de los cuales se impulsó el estudio de la Biblia, así como del misterio de Dios -Uno y Trino-, y de la Iglesia. Los padres de la Iglesia son escritores eclesiásticos de la antigüedad cristiana a los que la Iglesia considera testigos calificados de la fe.
De esta forma, comenzamos a conocer la vida y la obra de esta pléyade de escritores antiguos, santos y doctores de la Iglesia de oriente y occidente (del siglo I al siglo VIII) que nos llevaban a saborear las Sagradas Escrituras y a fascinarnos con el estudio del misterio de Dios, cuando exponían magistralmente la fe muchas veces combatiendo las herejías y sufriendo la persecución, pero finalmente definiendo la doctrina y custodiando el depósito de la fe.
Leíamos a San Agustín directamente en sus obras, en los libros y subsidios teológicos, pero también en las doctas referencias, en las elocuentes predicaciones y hasta en las tertulias formales e informales con nuestros profesores, como el Lic. Librado Basilio, el P. Benigno Zilli, el P. Javier Fontaine y el Sr. Sergio Obeso Rivera, que siendo sacerdote y obispo ya era una eminencia en la exposición de la fe, antes de que la Iglesia le diera el título cardenalicio.
A veces era una cita textual o una referencia indirecta en las conferencias y homilías del Sr. Obeso que provocaban ir a la biblioteca para contextualizar mejor la alusión a San Agustín que habíamos disfrutado sobre temas tan diversos.
En otros foros eclesiásticos donde participábamos con ocasión de Congresos, Seminarios y celebraciones litúrgicas aparecía con frecuencia el pensamiento de San Agustín, clarificando y fundamentando las diferentes temáticas. Esa referencia imprescindible al obispo de Hipona, así como a su inmensa obra teológica y filosófica me hacía entender el dicho popular: “No hay cocido sin tocino, ni sermón sin Agustino”.
En diversas temáticas se siente la necesidad de volver sobre el pensamiento memorable de San Agustín que además de clarificar los puntos en cuestión nos hace disfrutar la exposición magistral de los misterios de la fe.
El nombramiento de un papa agustino es como si coronara una de las contribuciones del Concilio Vaticano II al rescatar a los Santo Padres y hacer posible que nos llegara el aroma y el pensamiento de todos estos escritores, especialmente de San Agustín.
Recuerdo muy asombrado, por ejemplo, la forma como San Agustín explica el tema del pecado original con el affaire de las peras. El santo de Hipona cuenta en sus Confesiones cómo, unos treinta años antes, siendo un adolescente, había entrado por la noche con sus amigos en el huerto de un vecino para robar peras, no para comerlas sino para deleitarse en el mal.
Por supuesto que se trató de una falta, aunque pudiera quedar como una cosa secundaria, en comparación con la vida licenciosa que llevó y las graves faltas que cometió hasta antes de su conversión, que sucedió muchos años después.
De hecho, en varios de sus escritos se explaya en sus graves pecados y da testimonio de las distintas formas en que se alejó de Dios, pero el recuerdo de aquellas peras robadas le seguía pesando, como lo da a conocer en las Confesiones: no había actuado por necesidad, sino por “fastidio de la justicia y abundancia de iniquidad”, que había sido “gratuitamente malo” y que su maldad no había tenido “más causa que la maldad” y buscar la “ignominia misma”.
“Ciertamente, Señor, que tu ley castiga el hurto, ley de tal modo escrita en el corazón de los hombres, que ni la misma iniquidad puede borrar. ¿Qué ladrón hay que sufra con paciencia a otro ladrón? Ni aun el rico tolera esto al forzado por la indigencia. También yo quise cometer un hurto y lo cometí, no forzado por la necesidad, sino por penuria y fastidio de justicia y abundancia de iniquidad, pues robé aquello que tenía en abundancia y mucho mejor. Ni era el gozar de aquello lo que yo apetecía en el hurto, sino el mismo hurto y pecado.
Había un peral en las inmediaciones de nuestra viña cargado de peras, que ni por el aspecto ni por el sabor tenían nada de tentadoras. A hora intempestiva de la noche -pues hasta entonces habíamos estado jugando en las eras, según nuestra mala costumbre- nos encaminamos a él, con ánimo de sacudirlo y vendimiarlo, unos cuantos mozalbetes. Y llevamos de él grandes cargas, no para regalarnos, sino más bien para tener que echárselas a los puercos, aunque algunas comimos, siendo nuestro deleite hacer aquello que nos placía por el hecho mismo de que nos estaba prohibido.
He aquí, Señor, mi corazón; he aquí mi corazón, del cual tuviste misericordia cuando estaba en lo profundo del abismo. Que este mi corazón te diga qué era lo que allí buscaba para ser malo de balde y que mi maldad no tuviese más causa que la maldad. Fea era, y yo la amé; amé el perecer, amé mi defecto, no aquello por lo que faltaba, sino mi mismo defecto. Torpe alma mía, que saltando fuera de tu base ibas al exterminio, no buscando algo en la ignominia, sino la ignominia misma” (San Agustín, Confesiones, Libro II, IV, 9).
A esta comprensión profunda y fascinante de la fe cristiana nos abre la obra de San Agustín que no faltará en el ministerio del papa León XIV y en su magisterio. Pero podríamos decir que León XIV es el “segundo” papa agustino, pues el primero fue Benedicto XVI. El entonces prior de los agustinos Prevost se refería de esta manera al papa Benedicto XVI:
“Creo que el Papa Benedicto encuentra en tantas partes diferentes de Agustín, elementos de su espiritualidad, de su amor por la palabra de Dios, de la necesidad de, como dicen los profetas, como dice Agustín, devorar la palabra de Dios y profundizar en la belleza que Dios nos revela a través de su Palabra. Agustín lo hacía constantemente. Creo que el Papa Benedicto hace eso en su propia escritura, en su propia predicación, una y otra vez. Y encuentra en Agustín, creo, una especie de eco de parte de su propia experiencia como hombre, como pastor, como obispo y como teólogo. Desde que escribió su doctorado sobre la teología de este santo del siglo IV, el Papa se ha inspirado en la pasión de toda la vida de San Agustín por la verdad”.
El papa Benedicto XVI, a quienes muchos proponen como doctor de la Iglesia, desarrolló su teología inspirado en gran medida por el pensamiento de San Agustín. En efecto, su tesis doctoral se centró en el tema: “Pueblo y casa de Dios en la doctrina sobre la Iglesia de San Agustín”, dirigida por el profesor Gottlieb Söhngen.
En el escudo papal, tanto de Benedicto XVI como de León XIV, aparecen con claridad elementos agustinianos. Le pedimos al Señor que el magisterio y la motivación del Santo Padre nos lleven, como San Agustín, a devorar la palabra de Dios y profundizar en la belleza que Dios nos revela a través de su palabra.
CD/YC
* Las opiniones y puntos de vista expresadas son responsabilidad exclusiva del autor y no necesariamente reflejan la línea editorial de Cambio Digital.
Otras Columnas:
Mar 08, 2026 / 23:03
“El alma es un vaso que solo se llena con eternidad”
Mar 01, 2026 / 21:47
Cuando el diablo te recuerde tu pasado, ¡recuérdale su futuro!”
Feb 15, 2026 / 22:09
¿Quién dijo que la Cuaresma es triste? Es dolorosa, pero no es triste
Feb 09, 2026 / 09:29
Tienes a Dios y la protección de la Virgen. ¿Qué más puedes pedir?
Feb 02, 2026 / 11:52
Te presentamos, María, a quienes les duele el corazón
Ene 26, 2026 / 09:44
Descalzarse ante el sufrimiento de los enfermos
Ene 19, 2026 / 13:14
Las obras de caridad son teofanía, más que filantropía
Ene 12, 2026 / 10:05
Por el bautismo nuestra pertenencia a Cristo no es emocional, sino algo esencial
Ene 05, 2026 / 10:16
Que Dios te dé un santo año, santa vida y el cielo
Dic 29, 2025 / 14:26
La Navidad desde la experiencia de San José
Dic 15, 2025 / 09:25
Espero la Navidad porque yo no puedo solo: necesito ser salvado
Dic 08, 2025 / 09:13
“En la historia azarosa de México… no hemos desaparecido por la presencia de La Guadalupana”
Dic 03, 2025 / 09:41
El mundo tiene necesidad de la belleza para no caer en la desesperanza
Nov 24, 2025 / 08:08
“Mejor el martirio que ser Iscariote, mejor ermitaño que infame servil”
Nov 18, 2025 / 18:58
Ningún mal es infinito, ninguna noche es sin fin
Nov 10, 2025 / 08:27
Newman: la existencia de una confederación del mal
Nov 03, 2025 / 10:05
Decir adiós al hermano es como decir: te dejamos ir hacia Dios
Oct 27, 2025 / 13:09
La muerte es el sueño del niño que se duerme sobre el corazón de su madre
Oct 20, 2025 / 23:00
El pueblo veracruzano quedó prendado del Sr. Guízar: El obispo de los pobres
Oct 14, 2025 / 10:38
Dios es rechazado porque no admitimos que podemos depender de alguien
Oct 05, 2025 / 23:50
Cada rosario es un duro golpe dado a la potencia del mal
Sep 28, 2025 / 23:12
Tenga cuidado de no denigrar lo que no conoce: El santo rosario
Sep 22, 2025 / 10:28
Nada detiene el plan salvífico de Dios, ni los poderosos ni el sufrimiento
Sep 15, 2025 / 08:11
Virgen experta en penas, sabia en dolores, maestra en el sufrir
Sep 08, 2025 / 09:37
Las ideologías privan al niño del descubrimiento fascinante de la verdad
Sep 01, 2025 / 09:25
Aunque conozcamos la Biblia, dejarnos sorprender por la palabra de Dios
Ago 25, 2025 / 08:47
La fe cristiana es saberse de alguien
Ago 11, 2025 / 08:50
Antes de conocer a la bella durmiente, conocí la dormición de María
Ago 04, 2025 / 09:16
Jul 21, 2025 / 08:52
La más grande historia de amor está contenida en una pequeña hostia blanca
Jul 07, 2025 / 09:00
“El alma es un vaso que sólo se llena con eternidad”
Jun 30, 2025 / 08:33
Conozco los defectos de la Iglesia… pero es mi madre
Jun 22, 2025 / 06:00
El Sagrado Corazón de Jesús es el antídoto para la soledad del hombre
Jun 16, 2025 / 07:28
Orar por los demás no es echar las cosas a la suerte
Jun 13, 2025 / 16:19
No es bueno que Dios esté solo
Jun 02, 2025 / 09:55
Tristes porque te vas, Señor. Ilusionados por lo que prometes
May 26, 2025 / 13:09
Un mensaje para los que están cansados de hacer el bien
May 12, 2025 / 08:45
Hay decisiones que no se anuncian, se revelan: ¡Bienvenido papa León!
Abr 28, 2025 / 13:42
Vivir desde la fe la muerte del papa Francisco y el Cónclave que viene
Abr 22, 2025 / 08:19
Quien no se deja acariciar por el Señor, ¡está perdido!
Abr 14, 2025 / 08:11
Que tu pasión por Cristo no dure una Semana Santa, sino toda una vida santa
Abr 07, 2025 / 10:52
La redención se está haciendo y Jesús necesita muchos cirineos
Mar 30, 2025 / 22:34
La cultura de la muerte elimina la capacidad de contemplar la maravilla de la vida
Mar 24, 2025 / 08:17
Treinta años de la Carta Magna del pueblo de la vida: Evangelium vitae
Mar 17, 2025 / 11:17
“Cuando el diablo te recuerde tu pasado, ¡recuérdale su futuro!”
Mar 10, 2025 / 08:44
El impulso de la cuaresma en el combate espiritual
Mar 04, 2025 / 19:47
María es madre… Una madre debe ser amada
Feb 24, 2025 / 07:21
La fe no es un refugio para los débiles, sino un faro de esperanza
Feb 18, 2025 / 08:23
Jesús no quiere vivir nada sin nosotros: Nos quiere en el cielo
Feb 11, 2025 / 08:25
Tienes a Dios y la protección de la Virgen. ¿Qué más puedes pedir?