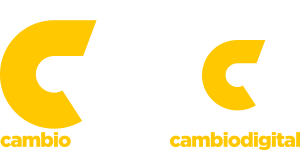Reyes Heroles, un recuerdo personal
Otto Granados
De haber sido un hombre muy longevo, don Jesús Reyes Heroles cumpliría cien años este 3 de abril. No fue el caso porque el 19 de marzo de 1985, este personaje excepcional, entonces secretario de Educación Pública en el gobierno de Miguel de la Madrid y de quien yo era secretario particular, moría en un hospital de Denver, Colorado. Semanas atrás, en el transcurso de una revisión a la que se sometió por unas dolencias en el hombro y la espalda, su médico, Antonio Fraga, le diagnosticó que tenía un cáncer ya propagado de manera invasiva a consecuencia de ese proceso mediante el cual las células de un tumor se desprenden y desplazan a otras áreas del cuerpo a través del flujo sanguíneo o los vasos linfáticos y que la medicina llama metástasis. Miro ahora sus fotografías de aquel tiempo y parece un hombre viejo, pero tenía apenas 63 años. Era en esa época, en el imaginario público mexicano, el político más sofisticado intelectualmente y el más respetado no sólo de ese gobierno al que pertenecía sino, quizá, del régimen que los nostálgicos todavía catalogaban como de la Revolución. Añado ahora: México no ha vuelto a tener un político activo de ese calibre.
Conocí a Reyes Heroles prácticamente el día que entré a trabajar a la SEP, el 3 de diciembre de 1982. En los años previos, don Jesús no había ocupado cargo alguno tras su salida de Gobernación en tiempos de López Portillo; se dedicaba a leer, viajar y escribir. Aunque había colaborado con él en un centro de análisis que creó en Gobernación —que, entre otras cosas, lo abastecía de estudios, informes, reseñas bibliográficas y traducciones que devoraba con fruición—, y alguna vez conversamos brevemente en un restaurante español de la colonia Roma a propósito de un artículo sobre el ejército mexicano que publiqué en nexos y que por alguna causa, supongo que el tiempo de sobra, había leído, ser llamado a los 26 años por el gran santo laico de la política mexicana fue casi una epifanía. Me recibió en su oficina de Argentina 28 y, parado detrás del legendario escritorio que José Vasconcelos llevó consigo a la SEP después de concluir su rectorado en la UNAM, sin más protocolo me preguntó si quería ser su secretario particular. No formuló indicación alguna respecto de lo que esperaba de mí pero, al despedirme, lanzó una admonición muy propia de su estilo personal: “Aquí no viene a descansar: viene a chingarse”.
Era un jefe tremendamente complicado —gruñón, malhablado, muy exigente, a veces intratable— pero, a cambio, era por igual una fuente de aprendizaje riquísima, magistral, abundante e ilustrada, que disfruté a plenitud. Verlo en acción era un privilegio. Político honesto, culto, erudito, sagaz, bibliómano seguidor de Louis Barthou —el legendario ministro francés de la III República a quien admiraba y autor, como el propio Reyes Heroles, de un ensayo sobre Mirabeau—, sibarita, de buen vestir, fumador empedernido y con un agudo sentido del humor… cuando quería y con quien quería. En aquellos días sin internet, que eran aún los de un México muy presidencialista, con un PRI en el poder pero una hegemonía debilitada, una sociedad civil perezosa y medios de comunicación dóciles, don Jesús podía ejercer de patriarca ante políticos, empresarios, académicos, intelectuales y periodistas mayores y menores; desvelarse leyendo de manera compulsiva (y por tanto iniciar la jornada cuando ya el sol empezaba a calentar); dedicar días enteros a preparar algún discurso muy importante (que él mismo se encargaba de triturar al pronunciarlo porque era pésimo orador) y destinar horas, sólo con grupos selectos, a la conversación inteligente.
Si bien tosco y ocasionalmente irascible, había que encontrarle el momento y el “modo”, y en ese sentido se volvía razonablemente predecible y hasta simpático. Era desconfiado, de escasos amigos en la acepción sustantiva del término, refractario a la intimidad y poco adicto a la vida social. Tenía ingenio y frases —propias y prestadas— para todo, y pescaba rápidamente las dobles intenciones de sus interlocutores. Le irritaba ver llegar a sus colaboradores, incluido yo, con pilas de carpetas y papeles (de hecho, nos echaba antes de acercarnos siquiera a su escritorio), sobre todo si eran cuestiones administrativas o irrelevancias burocráticas —“el que se ocupa de los detalles no puede ser estadista”, prevenía—, y detestaba los estilos afectados y melindrosos con que algunos lo trataban. Fue conocido cómo, tras una tensa conversación, despidió de su despacho al subsecretario de Cultura, Juan José Bremer —quien sin consultarle había asignado a dedo, para congraciarse, un contrato de impresión a una editorial del semanario Proceso y estaba justificándose— con un enunciado sin desperdicio que después le escuché: “Sólo hay dos clases de funcionarios: los que explican y los que resuelven”. Bremer fue cesado a la postre, como antes lo había sido, por cierto, del Instituto Nacional de Bellas Artes.
No estoy seguro si fue buen catador de personas, pero era evidente que las clasificaba según sus filias y fobias, las cuales, por lo demás, no disimulaba para nada. Disfrutaba mucho la charla con algunos —notablemente José Luis Lamadrid, Manuel Urquidi, Ernesto Álvarez Nolasco, Antonio Gómez Robledo, José Luis Martínez, Manuel Bravo Jiménez, por ejemplo— y era propenso, de manera casi escolar, a citar autores, textos, precedentes históricos y episodios para salpicar —y ganar— una discusión. Recuerdo, por ejemplo, que un día me exigió tenerle en cosa de minutos el lugar exacto donde Ortega y Gasset había citado la frase “Delenda est Monarchia”; como no tenía a mano las obras completas de Ortega, corrí a consultarlas a la librería Porrúa —que estaba a una cuadra de la SEP—, y allí encontré la fuente: “El error Berenguer”. Cosas así eran frecuentes.

Como a todo veracruzano, muchos paisanos intentaban verlo para pedirle una recomendación, un empleo, una plaza, una diputación y cosas así, pero nunca le vi interés especial por la disputa local; sí, en cambio, por la historia regional que, según él, explicaba muchas de las singularidades del régimen y sobre todo del temperamento político mexicano. Tuvo que aceptar de mala gana a colaboradores en la SEP que le fueron impuestos desde Los Pinos, o bien trabajar con la nomenclatura magisterial que plagaba los niveles medios de la Secretaría y con al menos un par de subsecretarios —como Arquímedes Caballero o Idolina Moguel— que sin recato “robaleaban”, eufemismo usado por don Jesús tanto para el lado del SNTE como para el de la autoridad educativa.
Tengo la sensación de que Reyes Heroles no vivió una juventud convencional, como es entendible en alguien que prefirió dedicar sus años mozos al estudio, y era muy reservado en cuanto a su vida personal y familiar. No deja de ser sintomático, en una perspectiva casi freudiana que, habiendo producido una obra escrita abundante, no dejara, al menos para consumo público, algo parecido a unas memorias, y que rara vez usara, particularmente en sus discursos, la primera persona del singular. Nunca escuché que hablara de sí mismo de forma introspectiva, y me daba la impresión de que era hombre de carácter e ideas pero no de pasiones intensas; mejor dicho: las ideas y el carácter fueron sus principales, tal vez únicas, pasiones.
De salud frágil, como corresponde a un fumador que jamás cuidó su dieta ni habría tenido el mal gusto de hacer ejercicio, lo atrapaban de vez en cuando las gripes, que acentuaban su mal humor. Sus colaboradores más antiguos y cercanos, con los que había tejido ya amistad, contaban sin embargo que, habiéndose concentrado en el cultivo refinado del intelecto, fue su esposa —una señora elegantísima, hija de un prominente político maderista y de una educación exquisita— la que aportó a don Jesús sus dotes de urbanidad.
Rutinariamente me tocaba prepararle los acuerdos con el presidente De la Madrid, que tiempo después doné al Archivo General de la Nación; atender a un montón de gente que deseaba verlo (“recíbalos pero no les de plazas”, me advertía); responder llamadas en su ausencia; prepararle notas de lectura acerca de libros que le interesaban; transmitir sus indicaciones a funcionarios; levantar minutas de algunas reuniones que tenía; administrar la oficina del secretario; hacer cambiar el cheque de su sueldo (de donde él se pagaba delicias que quería comer y encargaba al mercado de San Juan), y de tarde en tarde le ayudaba escribiendo el borrador de algunos de sus discursos menores o partes de ellos o, como dije líneas atrás, verificando la fuente o la exactitud de citas que quería incluir en los discursos mayores, que él personalmente dictaba a su secretaria Susana Alatriste.
De la Madrid designó a Reyes Heroles en la SEP en parte por sus credenciales intelectuales y prestigio político, y en parte para tomar distancia de López Portillo —a quien don Jesús le había renunciado—, pero no estaba dentro de los cálculos presidenciales romper con el esquema que el nuevo secretario había registrado desde el primer minuto: la descarada captura que el SNTE había hecho de la SEP. Su relación con el Sindicato fue inevitablemente mala porque la estructura caciquil tenía muy infiltrada la Secretaría y mantenía una actitud muy insolente —prohijada por las presidencias de Echeverría y López Portillo— y por el temor, la tolerancia o la tibieza de casi todos los secretarios de Educación que antecedieron a don Jesús. El dirigente formal del sindicato era un profesor muy ordinario de Baja California Sur, pero el líder real era Carlos Jonguitud, un político muy mañoso (“Hay que tener cuidado con él —insistía Reyes Heroles—, ¡es huasteco!”) que todo el tiempo quería puentear al secretario acudiendo a Los Pinos cargado de tarjetas y tratando allá temas educativo-sindicales o vendiendo estabilidad política y capital electoral. Vista a la distancia, la perversión y la corrupción de la relación SEP-SNTE no fueron un invento de Jonguitud —más tarde perfeccionado por Elba Esther Gordillo— sino una consecuencia del andamiaje corporativo que los gobiernos establecieron a conveniencia con distintos sindicatos, lo cual explica, hasta antes de la reforma de 2013, una parte no menor del fracaso educativo mexicano.
Don Jesús acuñó la frase de “revolución educativa” pensando en que ésta condensaba el propósito de mejorar la calidad de la educación. Aunque era una idea más bien general, se enfocaba entre otras cosas en la necesidad de reorganizar la gestión educativa, introducir mecanismos incipientes de evaluación docente y reducir el cogobierno del SNTE. Ya desde el sexenio de López Portillo se había iniciado, con escasa fortuna, un proceso de desconcentración administrativa creando las delegaciones de la SEP en los estados y nombrando para encabezarlas a figuras conocidas de la política o la educación, como ex gobernadores o ex rectores locales. En la época de don Jesús ese proceso siguió, pero básicamente para administrarlo y no tanto para otorgarle más facultades sustantivas a los estados en la materia; entre otras cosas, porque los gobernadores no querían —ni quieren— saber nada de los problemas educativos ni malquistarse con el Sindicato. De modo que la aportación más novedosa fue en realidad un concepto: la revolución educativa, que en estricto sentido era apenas una formulación semántica más que un programa de ejes rectores o acciones concretas. Releyendo los discursos de Reyes Heroles se encuentra gran cantidad de ideas interesantes, de propuestas teóricas, de reflexiones políticas e históricas, pero no un programa específico para la acción en el sentido en que ahora entendemos los procesos de diseño y formulación de las políticas públicas. Sin embargo, el concepto dio para ejecutar algunas cosas. De allí derivaron decisiones como un impulso más orgánico y sistemático a los programas de educación inicial y preescolar que aprovecharan, como él decía, “la edad del niño-esponja, del niño que más absorbe”; el cierre de algunas pseudo normales o de escuelas que no servían para nada como el Centro Nacional de Educación Técnica e Industrial, una institución que en realidad no era ninguna de esas tres cosas; la edición de nuevos materiales pedagógicos enfocados a la enseñanza de la ética —asesorados ni más ni menos que por Antonio Gómez Robledo y Eduardo Nicol—, o el intento de poner en orden a algunas universidades públicas.
A mediados de 1983, por ejemplo, don Jesús recibió al entonces rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Enrique González Ruiz, que se acercó para pedir que el gobierno federal le entregara el subsidio que, como consecuencia del caos educativo y administrativo que representaba la UAG, había decidido suspenderse. El rector inició meloso la conversación relatando lo que estaban haciendo en esa institución y don Jesús, que era de pocas pulgas, lo atajó para decirle que los planes de la SEP para esa llamada universidad eran sanearla como a los perros, es decir, “meterlos en una pileta de agua helada para espantarles las pulgas”. Reyes Heroles le ofreció entregar el subsidio “en cuanto exista universidad”; amenazante, el funcionario universitario espetó: “entonces habrá graves conflictos”. “Pues qué bueno —contestó don Jesús—, para eso estamos los políticos: para resolverlos”. Por supuesto, el gobierno no entregó el subsidio ni hubo conflictos. Otro aspecto notable de su gestión fue la creación del, ahora agónico, Sistema Nacional de Investigadores: un mecanismo bastante innovador en la época que buscaba estimular la investigación mediante incentivos económicos no ligados al salario. Los argumentos de don Jesús en favor del SNI eran, por una parte, estimular la producción y la productividad académicas, elevar la calidad de la investigación y hacer más atractiva esta práctica profesional; por otra parte, su creencia —según recuerda Luis Medina— de que “para conservar el talento en el país hay que hacer un sistema de Estado que premie el mérito, pero que el mérito no lo decida el Estado”. Uno más de sus logros fue la política cultural, un espacio que Reyes Heroles conocía a profundidad, al que era muy sensible y disfrutaba ampliamente. Todavía no existía el Conaculta, pero desde el Fondo de Cultura Económica —encabezado por Jaime García Terrés— y el área de publicaciones de la SEP —que dirigía un periodista tuxpeño amigo suyo, Miguel López Azuara— se hizo una estupenda labor editorial como la colección Lecturas Mexicanas o el Programa Nacional de Bibliotecas, operado por Ana María Magaloni.
Su paso por la SEP no fue cabalmente exitoso porque la vida no le dio tiempo y porque nadie sabe si las circunstancias políticas o el nivel de apoyo presidencial hubieran sido favorables y suficientes, pero sí planteó con precisión los términos del conflicto por la gobernanza educativa: recuperar el control del aparato, entonces secuestrado por el SNTE. Don Jesús no se metía en detalles pedagógicos ni técnicos, pero tenía clarísimo que si el Estado no volvía a ser el rector fundamental de la educación las cosas no marcharían bien. Esta es una de las razones por las cuales tenía poco aprecio por la línea gradualista o francamente tibia de algunos de sus antecesores, así como por las recomendaciones de los investigadores tradicionales de la educación —como Pablo Latapí o Carlos Muñoz Izquierdo— que según Reyes Heroles creían que “un problema estudiado es un problema resuelto”, porque pensaba que si no se retomaba el control del proceso —es decir, de la gestión educativa— de nada serviría intentar reformas en el producto —la calidad de la educación—.
Desde el punto de vista político, don Jesús se convirtió, durante la administración De la Madrid, en una especie de oráculo del ala modernizadora del gabinete; ésta, a su vez, cultivaba intensamente su trato con él porque conocía los laberintos y mañas de la política real, porque tenía cierto ascendiente sobre el presidente y eso era muy útil, y porque era un gran conversador. Pero además, como don Jesús había sido secretario de Gobernación y presidente nacional del PRI, el grupo compacto más cercano a De la Madrid lo utilizaba para disminuir el peso tradicional del secretario de Gobernación, en ese momento Manuel Bartlett. De hecho, la mayoría de los mensajes políticos más interesantes y potentes de ese gobierno en torno al federalismo, el laicismo, la separación Estado-iglesia o la corrupción del sexenio previo, entre otros temas, no vinieron de Bartlett —al que ese grupo veía con desprecio— sino de Reyes Heroles; éste, por cierto, fue un papel que alimentaba poderosamente la adrenalina de don Jesús y, desde luego, su vanidad intelectual. Pero, al mismo tiempo, ese círculo influyente era pragmático, tenía ya la mira puesta en la sucesión presidencial, trabajaba todo el tiempo para ese fin, y calibraba, con cierto tino, que no podía renunciar a la complicidad política del SNTE y de Jonguitud, en especial si quería alcanzar la nominación; por ello, le pavimentaban el acceso a Los Pinos, escuchaban sus quejas contra don Jesús y a veces le hacían caso, lo que mandaba una señal confusa porque el cacique sabía que, en caso de que los conflictos con el titular de la SEP llegaran a niveles inmanejables, contaba en última instancia con el presidente o con sus validos.
De muchos modos, Reyes Heroles fue el último gran político-intelectual en México. Casi todas sus acciones y decisiones —buenas, regulares o malas— tenían detrás una combinación de ideas, lecturas, sentido de Estado, comprensión de la historia, y una adecuada dosis de pragmatismo. Era un político de poder, no de oposición, y lo ejercía incluso con ciertas dosis de autoritarismo ilustrado cuando las circunstancias lo aconsejaban. No fue un revolucionario ni jamás pretendió romper con el régimen al que toda su vida perteneció. Sirvió a cuatro presidentes muy distintos, desde Díaz Ordaz hasta De la Madrid —terminó enfrentado con dos— y, antes bien, trató de dotar al régimen de cierta organicidad desde el punto de vista intelectual, incluso en aquellos aspectos más controvertidos. Era, más bien, un reformador, y muy perspicaz para racionalizar y articular esa condición. Fue un hombre de Estado porque creía profundamente en él, y como no podía ser presidente porque todavía entonces había un impedimento constitucional, trató de ser, desde sus distintos cargos, una influencia potente.
Décadas después de su muerte, su inteligencia y erudición y su raro encanto personal son reconocidos y respetados por todos los que le recuerdan. Reyes Heroles fue un hombre de la historia de México y a tiempo comprendió que su destino era formar parte relevante de ella.
Otto Granados
Secretario particular de Jesús Reyes Heroles entre 1982 y 1985.
Una versión amplia de este texto se publicó en la Revista Mexicana de Cultura Política, vol. 2, núm. 7, segundo semestre de 2015.
CD/GL
* Las opiniones y puntos de vista expresadas son responsabilidad exclusiva del autor y no necesariamente reflejan la línea editorial de Cambio Digital.